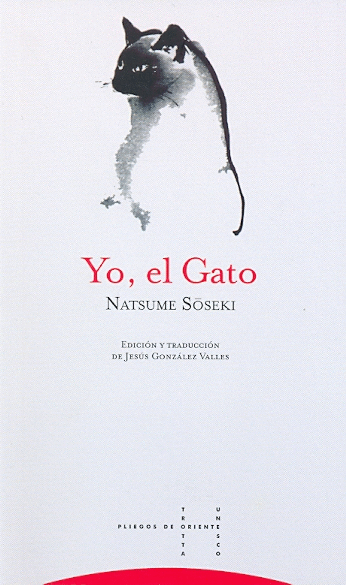Por los rumbos en donde vivían mis abuelos paternos, cerca de san Ángel, había un enorme salón que pertenecía a la fábrica de papel Loreto. En ese lugar organizaban ciclos de cine. También alquilaban el lugar para festivales, sobre todo escolares. Así que la escuela en donde cursé la primaria también lo alquilaba para festejar a las madres y a los maestros. Allí debuté en mi breve carrera artística.
Aprovechaba que mi madre hacía vestidos y otras prendas, así que yo participaba en todos los festivales del 10 de mayo, que si salían bien los repetíamos el día del maestro. Recuerdo sobre todo que participé en la “escenificación” de la canción “El negrito del batey”. Me sentía muy elegante con mi pantalón blanco y blanca la camisa, ésta con sus mangas abombadas cubiertas de holanes multicolores que mi madre me había elaborado con mucho cariño. Completaban el vestuario un ridículo sombrero y un par de maracas. Ese día me embadurnaron la cara con sé que sustancia de color negro, que después me dio mucho trabajo quitarme. Y ahí me tienen, literalmente moviendo el esqueleto, ya que por ese entonces estaba bastante delgado (pero no por hambre, mentía yo con cierto orgullo). Bailaba y cantaba con mucha enjundia: “A mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo, el trabajar yo se lo dejo solo al buey, porque el trabajo lo hizo dios como castigo…” Pero sucedió que un día, mi madre olvidó que a la mañana siguiente debía participar en un festival disfrazado de gato. Ya era casi de noche y no había forma de conseguir el material para mi disfraz. Desesperada y después de mucho buscar entre los retales que le sobraban después de elaborar alguna prenda, mi madre no encontró más que un lienzo de tela azul marino con grandes lunares blancos. Con esa tela me haría el traje de minino. Yo protesté pero de nada sirvió. Al día siguiente tuve que enfrentarme a las burlas de mis compañeros, quienes me hacían las más diversas bromas. Después de eso ya no quería salir al escenario. Tuvieron que sacarme a empujones en medio de las carcajadas, los gritos y los aplausos del respetable. De tal manera que ese día del festival pasé a la historia como el gato más ridículo que jamás haya existido y el que más escarnios haya recibido. Si en ese entonces hubiera conocido la obra de Lewis Carroll habría pensado en desaparecer y que solo quedara en el aire mi sonrisa socarrona, como la del gato de Cheshire, de la obra Alicia en el país de las maravillas.

 PDF
PDF