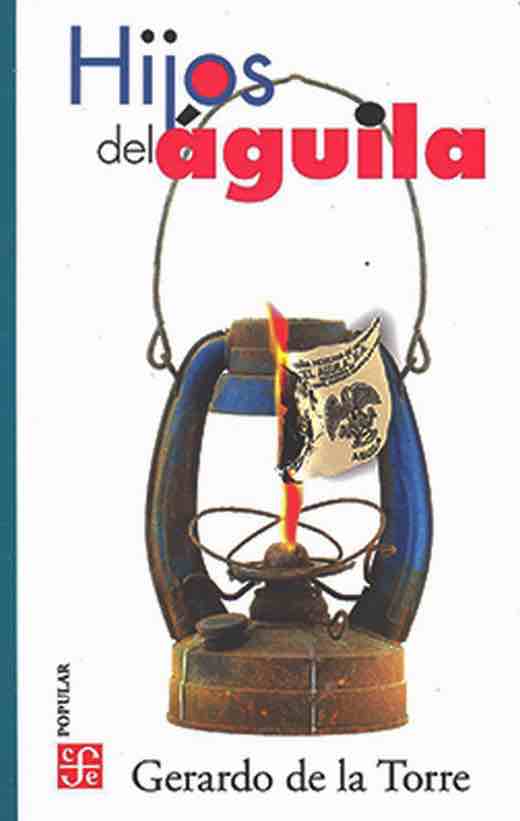El viernes 7 de enero, antes de medianoche, mi padre, Gerardo de la Torre, tuvo un primer infarto; lo habían estabilizado cuando le sobrevino otro. De la segunda reanimación ya no regresó. No hubo sufrimiento: papá se desvaneció de pronto, inconsciente hasta el final. Toda la tarde estuvo en el hospital Star Médica de Cuautitlán Izcalli, adonde fue a consulta en compañía de mi sobrino Miguel. Había terminado de merendar cuando quiso levantarse y ya no pudo. Fue una jornada que pasó feliz, acompañado, contando historias hasta que su enorme corazón se detuvo. Yo no estuve ahí, las restricciones pandémicas lo impidieron, pero el jueves le di un beso en la frente y nos mantuvimos juntos largas horas. Después supe que tras su infarto ocular de hace unos meses no tuvo covid: lo suyo fue una insuficiencia cardiaca que comenzó a manifestarse en su dificultad para caminar y respirar, a la que se sumaron daños irreversibles en su otrora impecable maquinaria que nunca iban a permitirle ser de nuevo el hombre fuerte e independiente que le gustaba ser. Papá decidió irse, estoy segura, porque primero muerto que jodido.
Ese viernes los De la Torre —una amplia familia de locos, como los muchachos locos de tantos veranos que vivió mi padre en la Narvarte, donde conoció a mi mamá y a José Agustín, cuyos padres y hermanos lo acogieron desde chamaco— perdimos a nuestro patriarca. y al recibir la noticia muchos de sus amigos y colegas, una multitud de alumnos suyos que veneraban el suelo por donde él ponía los pies y algunos lectores fieles quedaron tan desamparados como nosotros, los de su sangre: las redes sociales transformaron su partida en nota y en cuestión de instantes comenzaron a llegar a las cuentas de mi padre, la mía y la de mi hermano decenas, cientos, innumerables mensajes de amor y solidaridad. Fue como contemplar una lluvia de brutales rosas blancas.
Gerardo de la Torre, sobra decirlo, escasas veces obtuvo el reconocimiento de la crítica como el autor fundamental que es dentro de la narrativa mexicana de los siglos XX y XXI: ahí están, como prueba, Muertes de Aurora, Hijos del Águila y Los muchachos locos… Guionista de televisión educativa, fue responsable de programas como el primer Plaza Sésamo y la telenovela El que sabe, sabe (en la que adaptó el sistema educativo de Freire a la televisión y por la cual ganó un premio de la Unesco); escribió las series policiaca y de terror Tony Tijuana y Hora Marcada, y como guionista de cine, entre sus muchas colaboraciones con Felipe Cazals destacó Los niños de Morelia, por la que que recibió un Coral en el Festival de Cine de La Habana como mejor guión inédito. En el ínter forjó más de 50 generaciones de narradores sólo en la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México (Sogem).
Durante los últimos 25 años papá, un peleador legendario, ya se había dado un par de agarrones con la muerte; de ambos lo vimos salir victorioso con el puño izquierdo en alto. La primera vez rondaba los 60 años y compartía una partida de dominó con sus alumnos en una cantina cuando le vino un fuerte dolor en el pecho y el brazo izquierdo. En vez de preocuparse, fue a dar la vuelta a la manzana, tratando de desentumir el brazo, y al sentirse mejor regresó a la partida como si tal cosa. Al día siguiente fuimos a desayunar y tuvo el descaro de pedir unos chilaquiles verdes con dos huevos encima de los que no dejó rastro. Después de hablar con amigos y médicos, preguntándose si habría sufrido algo muscular, su cardiólogo le dijo que el único músculo capaz de provocar esos síntomas era el corazón. Mi padre comenzó a cuidarse. Quería más vida.
Así era papá. Un toro, un búfalo cuya rudeza era una tímida forma de cariño. Como buen trabajador de la palabra, creía que cualquiera puede convertirse en escritor y se dedicó a demostrarlo en clases. Uno de sus placeres era ir a los tianguis por libros para regalar a sus alumnos, a quienes les inculcaba el amor por el lenguaje y les exigió, implacable, claridad y precisión; sus críticas, sin embargo, siempre resaltaron los aciertos y mostraban las distintas maneras de abordar, pulir y casi esculpir una historia hasta obtener líneas potentes y libres de ripios, capaces de ganar por nocaut. No sólo les regaló sus trucos narrativos: a sus chicos los llenaba también de dulces y chocolates por el simple hecho de ir a clase y después de impartir su sesión solía llevar a todo el mundo a la cantina, dispuesto a pagar innumerables tragos.
Su generosidad, como su rectitud, no tuvo límites.
El siguiente asalto mi padre lo peleó en el peligroso cuadrilátero del cáncer de vejiga cuando tenía 70 años. Para recibir quimioterapias le insertaban sondas que una y otra vez lo sometían a sangrados al orinar en medio de un agónico sufrimiento. Muchas de esas sesiones ocurrieron un día antes de su clase de cuento en la Escuela de Escritores, que era los jueves. Él jamás faltó. Prefería soportar el dolor ―al estilo de Lawrence de Arabia en la película de Lean, cuando sostiene en sus dedos una cerilla que se apaga entre ellos― que abandonar a sus alumnos. Cuando finalmente venció al cáncer, muchos pensamos que nos enterraría. Su necesidad de cuidar de los suyos provocaba que no deseara irse sin conocer el final de nuestras tramas.
En su última jornada le dijo al doctor que quería mejorar, vivir un tiempo más. Tenía pendiente la publicación de una novela policiaca, Satán en San Xavier ―continuación de Nieve sobre Oaxaca― y la reedición de sus Instantáneas, ahora ampliadas e intituladas Instantes. También deseaba terminar una novela sobre los niños de Morelia y poco antes de fallecer me comentó que le venían a la mente párrafos para otra más sobre nuestra familia. Su capacidad creadora no se detuvo ni en los últimos momentos.
Deja más de treinta novelas y libros de cuentos e innumerables textos periodísticos en los que, como obra en conjunto, tocó temas más amplios que las luchas proletarias sin restringirse al marco experimental de La Onda: urge revalorar su legado. Deja también familia, amigos, alumnos, lectores y colegas que durante largas generaciones compartiremos su dignidad de beisbolista, trabajador, comunista, cineasta, maestro y narrador, su modo de vivir para otros. Y él no habrá muerto.
Como dijo José Agustín al enterarse del deceso, citando al gran Neruda para otro grande: “Aquí me quedo con la luz de enero”.
Descansa, Gerardo de la Torre.
Descansa, papá.
Lee más:

 PDF
PDF